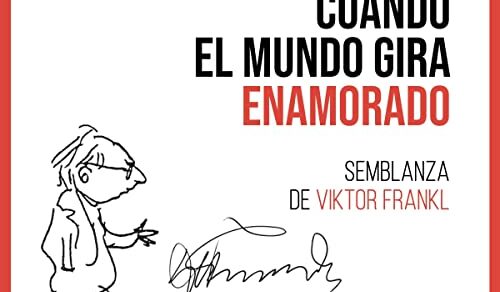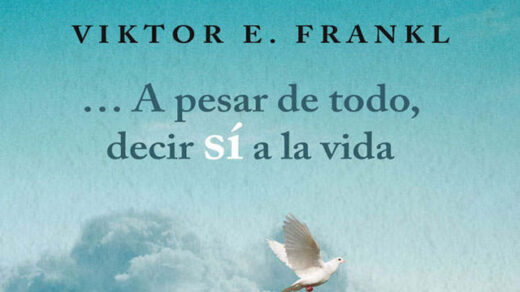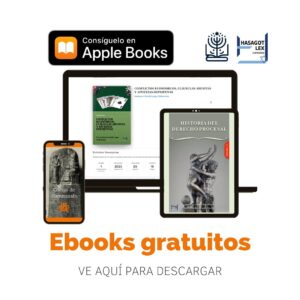Entre las páginas de la obra El amor en los tiempos del cólera, del movimiento del realismo mágico, se esconde no solo el relato de un amor obstinado que desafía al tiempo, sino también las oscuras grietas de una época que normalizaba lo inaceptable. García Márquez tejió una historia que, como el Caribe mismo, brilla con luz propia pero también guarda turbias profundidades que merecen ser examinadas con ojos críticos.
Florentino Ariza, ese eterno enamorado que suspira durante cincuenta y tres años, siete meses y once días por su amada Fermina Daza, navega por las aguas del amor con una brújula moral que hoy nos resulta profundamente perturbadora. Entre sus seiscientas veintidós relaciones anotadas con meticulosa precisión, se encuentra América Vicuña, una niña de catorce años confiada a su tutela. Esta relación, presentada casi como una nota al pie en la narrativa original, emerge hoy como una sombra ineludible que oscurece la supuesta pureza del amor romántico que el libro pretende exaltar.
El narrador, con su voz omnisciente, nos pasea por las calles empedradas de una ciudad colonial donde el tiempo parece detenerse, pero donde también se detienen las conciencias ante lo que ineludiblemente reconocemos como abuso. La sociedad retratada en la novela, con sus convencionalismos y sus silencios cómplices, refleja una época donde la edad era apenas un número más en el libro de cuentas del deseo masculino.
El suicidio de América Vicuña, tratado casi como una nota marginal en la narrativa, resuena con la fuerza de una acusación. Es el grito silencioso que denuncia no solo la tragedia personal de una adolescente, sino la violencia sistémica de ciertas “culturas” que en el ayer y el hoy ejercen sobre las niñas y jóvenes.
La maestría narrativa de García Márquez es innegable. Sus descripciones del amor maduro, de la pasión que sobrevive al tiempo, de los olores del Caribe y las miradas furtivas entre amantes, son un festín literario. Sin embargo, como lectores del siglo XXI, no podemos —ni debemos— separar la belleza estética de la responsabilidad ética de la literatura.
La novela se convierte así en un espejo doble: por un lado, refleja las complejidades del amor romántico y la persistencia del deseo a través de los años; por otro, expone las estructuras de poder y abuso que han sido normalizadas bajo el manto de la “tradición” y el “amor romántico”.
El río Magdalena, testigo silencioso de los amores de Florentino, arrastra en sus aguas no solo el cólera, sino también los prejuicios y las prácticas de una sociedad que necesitaba despertar. La bandera amarilla que izaban los barcos para advertir sobre la enfermedad bien podría ser hoy una señal de advertencia sobre los contenidos que, aunque magistralmente escritos, requieren una lectura crítica y consciente.
En la época del #MeToo y la creciente conciencia sobre el abuso y el consentimiento, “El amor en los tiempos del cólera” nos presenta un dilema: ¿Cómo apreciar la maestría literaria mientras confrontamos sus aspectos más problemáticos? La respuesta quizás esté en entender que la grandeza de la literatura no radica en su perfección moral, sino en su capacidad para generar diálogos necesarios a través del tiempo.
La obra permanece como un monumento literario, pero también como un recordatorio de que el amor, en cualquier tiempo, debe construirse sobre el respeto, el consentimiento y la igualdad, que los abusos lo son cualesquiera que sea su máscara. Las aguas del Magdalena siguen fluyendo, llevándose viejas formas de pensar y trayendo nuevas maneras de entender el amor, el poder y la responsabilidad en las relaciones humanas.